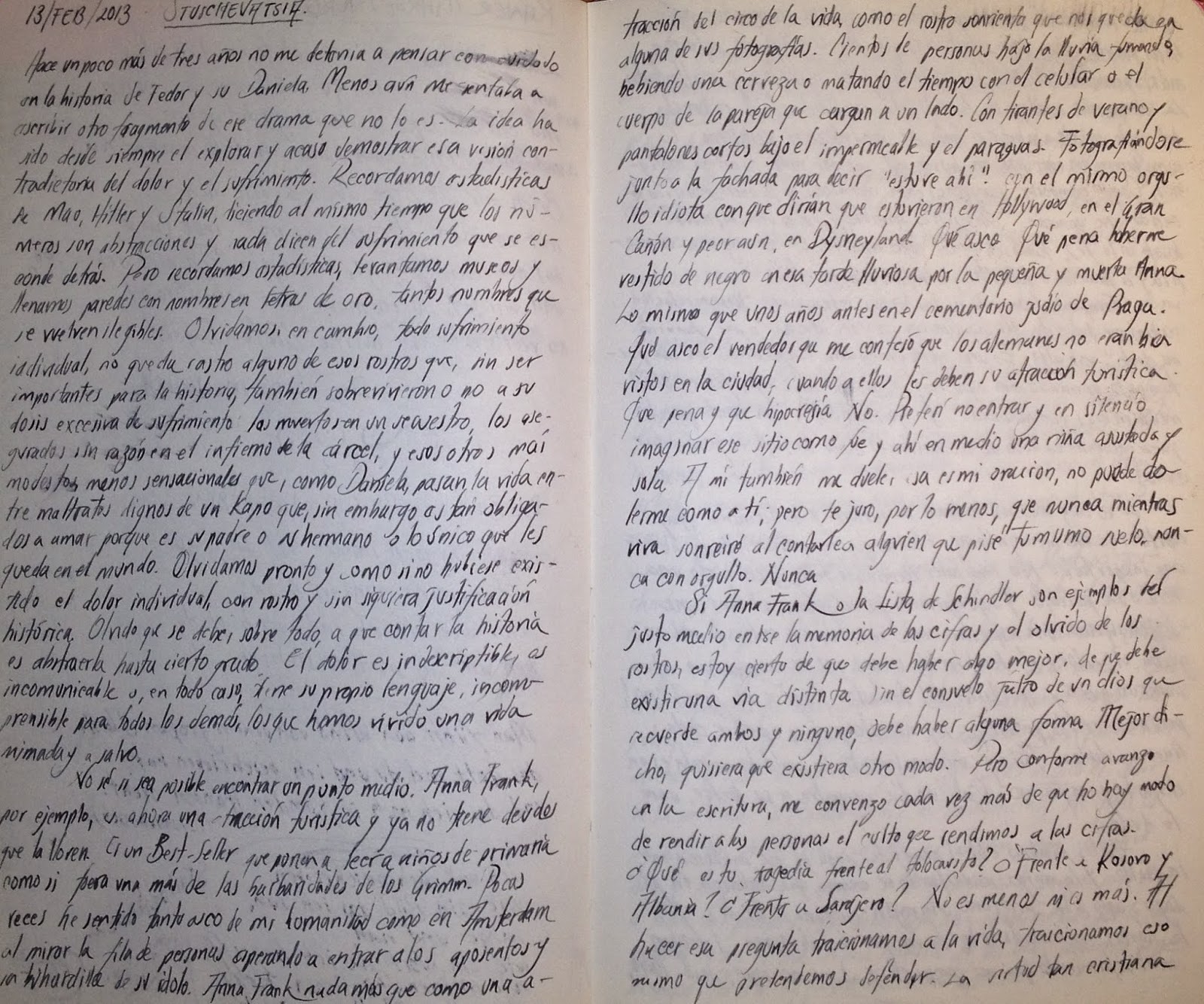Veinticuatro lecturas memorables en un año es muchísimo, casi un milagro. Quizá se debe a que en 2014 rompí récord con el mayor número de libros leídos en un año desde 2001 y eso mejora las probabilidades de toparse con un buen libro. Eso del récord es, sin duda, un dato inútil. La cifra es lo de menos, lo importante es que, fruto de esa experiencia lectora, comparto aquí algunos títulos que me impactaron con más fuerza que otros. Esta lista es como una mano extendida en amistad, como una inscripción en la pared que dice, para quien sabe entenderlo “a mí también me duele”. Y es que varios de estos títulos, duelen.
ARENDT, Hanna. Eichmann en Jerusalén. Una mirada seria y desencantada a la mitología del mal, o a su humanidad. Según Arendt, no existe nada especial ni sobrehumano en los héroes o los villanos de la historia. Cada uno es tan trivial, tan humano, tan insignificante como todos nosotros.
BADIOU, Alain. In Praise of Love. Una reflexión sobre la posibilidad, el contenido y la experiencia vital que encerramos en eso que se llama amor. Cortesía de uno de los filósofos más importantes de nuestros días.
COETZEE, J.M. Desgracia. Coetzee no es cruel, es inhumano. Y en esa inhumanidad encuentra la belleza pues, como decía Nietzsche, uno se estremece ante los sufrimientos del héroes y sin embargo presiente en ellos un placer superior. Coetzee nos hace ver con claridad y desear estar ciegos.
DeBARBERY, Muriel. The Elegance of the Hedgehog. Una historia tierna y bien contada sobre un suicidio anunciado, la vida que empieza, la vida que termina, la vida que nunca fue. Y del modo en que ese infierno que son los otros, a veces es también esperanza.
FALLADA, Hans. Alone in Berlin. La historia, ubicada durante el régimen fascista en Alemania es una exploración de la insignificancia de los actos individuales y, al mismo tiempo, una demostración de la trascendencia de esos actos a través de sus consecuencias. El acto está separado de sus consecuencias. Novela negra, histórica, detectivesca, sentimental, filosófica. Una verdadera joya.
GAIMAN, Neil. Good Omens. En esta visión cómica, divertida y enrevesada del fin del mundo, Gaiman comprende mejor a Dios y al diablo que cualquier texto sagrado. Las predicciones de la desconocida Agnes se hacen realidad, aunque no como Dios, el diablo, o cualquiera con algo de buen sentido, lo habría imaginado.
HIRADE, Takashi. El gato que venía del cielo. Una mirada llena de nostalgia hacia lo cotidiano. Hirade escribe una carta de amor a los momentos pasajeros que constituyen el fundamento de toda felicidad.
KEYES, Daniel. Flowers for Algernon. La novela clásica de Keyes presenta una desoladora visión respecto a la relación que existe entre la inteligencia y la sinceridad. ¿Sería mejor ser estúpido y feliz? ¿O prefiero la consciencia, aunque su precio sea la miseria?
KING, Stephen. The Gunslinger. The man in black fled to the desert and the gunslinger followed. Así empieza la historia de todas las historias. La primera de ocho novelas, publicadas a lo largo de treinta años, que constituyen una de las mejores obras literarias que, por su flexibilidad, se califican de fantásticas.
KING, Stephen. The Running Man. Este libro encierra lo mejor del espíritu humano: la entereza, el valor y la determinación aún frente a las peores circunstancias posibles. Y cuando no hay posibilidad de triunfo, arrastrar con uno al mundo entero, just for spite. Or justice. El libro no se parece en nada a la adaptación cinematográfica con el gobernator. El libro es arte.
KING, Stephen. Different Seasons. Cuatro novelas, cuatro etapas de la vida, cuatro reflexiones maravillosas que nos enfrentan con lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. No hay una sola línea que sobre en este libro. Tres de las cuatro historias han sido bellamente adaptadas al cine: Stand by me, Apt Pupil y The Shawshank Redemption; ésta última es considerada la mejor película de la historia por los sitios de crítica agregada.
KUNDERA, Milan. La broma. La primera novela de Kundera hace pensar que el autor checo nació como Atenea, adulto, vestido de todas sus armas y escribiendo con perfección estilística y contenido. La historia de una insignificante broma y sus consecuencias desastrosas sobre la vida, nos hace reflexionar no sólo sobre lo imprevisible de esas consecuencias, sino también sobre lo variadas y grotescas que pueden ser. Hasta lo más sagrado termina en risa: “Las ideas inventadas no son algo inútil. Son precisamente ellas las que hacen de nuestras casas hogares”
KUNDERA, Milan. La vida está en otra parte. La historia del artista, el poeta, es la historia de todos los que creemos en el arte. Del dolor, el desencanto, la madurez y la frustración que lo acompañan: el camino hacia la vida verdadera siempre es demasiado largo, nunca puede llegarse a la meta.
KUNDERA, Milan. La despedida. Aquí Kundera nos narra no sólo una despedida sino muchas, múltiples, de distinta naturaleza. Con el objetivo quizá, de hacernos entender que sólo hay una cosa de la que hay que despedirse: el orden, porque “el ansia de orden es el virtuoso pretexto con el cual el odio a la gente justifica su actuación devastadora”.
KUNDERA, Milan. La identidad. Ya he dejando antes una pista sobre este libro devastador: http://yonosevivir.blogspot.mx/2014/11/milan-kundera.html
KUNDERA, Milan. La lentitud. La historia se propone demostrar una idea sencilla: “Hay un vínculo secreto entre la lentitud y la memoria, entre la velocidad y el olvido. Evoquemos una situación de lo más trivial: un hombre camina por la calle. De pronto, quiere recordar algo, pero el recuerdo se le escapa. En ese momento, mecánicamente, afloja el paso. Por el contrario, alguien que intenta olvidar un incidente penoso que acaba de ocurrirle acelera el paso sin darse cuenta, como si quisiera alejarse rápido de lo que, en el tiempo, se encuentra aún demasiado cercano a él”. Como siempre, Kundera hace una demostración dolorosa, al mismo tiempo lenta y veloz.
KUNDERA, Milan. Jacques y su amo. Dice Kundera que su intención con este libro es rendir tributo a Jacques el fatalista de Diderot. Lo hace maravillosamente, pero también invita a leer a Diderot: “¡Oh, señor, el que ha escrito allá arriba nuestra historia debe ser un poeta muy malo, el peor de los poetas malos, el rey, el emperador de los malos poetas!
KUNDERA, Milan. La insoportable levedad del ser. De este nada puedo decir que no haya sido dicho infinidad de veces. Leerlo es haber vivido.
McEWAN, Ian. Atonement. McEwan hace estallar las convenciones literarias en todo sentido para hacernos entender que a veces no es lo sucedido lo que duele, sino lo otro, lo que no pasó, lo que debió pasar, lo que nos arrebatamos y nos arrebataron. Es una historia de guerra, de un crimen, de un amor, de crecimiento, de infancia, de futuro y de nada. Pero no conozco a nadie que no llore.
MURAKAMI, Haruki. Después del terremoto. Una mirada de conjunto y sin sentimentalismo a los actos de terror provocados por le fanatismo. Los heridos que no pueden dar sentido a la experiencia. Los muertos que nada dicen. Los fanáticos que creen sin creer. Y todo lo que hay en medio. Para escribir este libro hizo falta valor y sinceridad. Para leerlo, también.
MURAKAMI, Haruki. Años de peregrinación del chico sin color. ¿Qué es lo que une a las personas? ¿Y qué los separa? Esta peregrinación en busca del pasado, de una razón y de una reconciliación con la vida es otra obra maestra de Murakami.
ONETTI, Juan Carlos. Cuando ya no importe. Una lectura desoladora, deprimente y bella. Con esa belleza que sólo puede encontrarse en la desesperanza.
TALEB, Nassim Nicholas. Antifragile. Otra obra maestra del autor Libanés que gusta de poner la sabiduría convencional patas arriba. Esta vez nos habla de que a veces es posible beneficiarse de la desgracia, del desorden y del azar. Una visión económica, científica y humana sobre el modo en que cada prueba, cada persecución, cada prohibición, contribuyen a fortalecer aquello que se buscaba destruir. Lo mejor que puede pasarle a un libro, por ejemplo, es que lo prohiban.
WINTERSON, Jeanette. Why be Happy When you Could be Normal? En esta novela semi autobiográfica, Winterson nos habla de las dificultades que enfrentó al construir su identidad en el seno de una familia religiosa. Las tensiones dolorosas que construyen a la persona: los ideales, la lucha perpetua con los padres, el amor, la sexualidad. Es un libro doloroso y bello, pero sobre todo, es honesto.