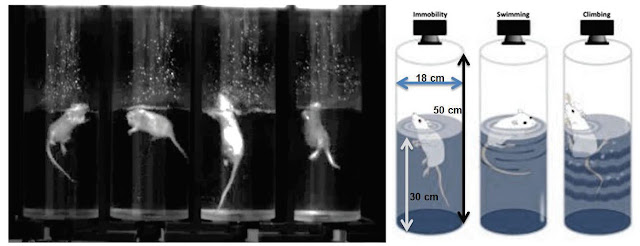Por lo general, me cuesta trabajo sentarme a escribir, pero esa sensación de dificultad se vuelve siempre más aguda cuando se trata de la entrada al blog en Diciembre. Quizá porque es una época en que desboco mis ganas de escribir en formas más personales y directas, enviándole unas lineas a las personas importantes. Personas así, hay siempre menos de las que uno quisiera, pero también siempre más de las que merezco.
En todo caso, esta época coincide también, desde hace ya muchos años, con mis vacaciones laborales. Así que las últimas semanas del año son siempre sinónimo de abandonar el auto y caminar o usar el metro para todo lo que haga falta. Creo, aunque no puedo citar evidencia al respecto, que si alguna buena idea se me ha ocurrido en la vida, ha sido mientras caminaba por la ciudad, casi siempre de noche. Cuando me encuentro de camino hacia algún lado. Acaso tiene algo que ver ahí la amnesia de umbral. Estar de camino significa no haber atravesado una puerta que me hace comportarme de un modo determinado, con expectativas. Cosas así. Estar en tránsito es en algún modo ser también libre. Así que este año ando parco de ideas, porque no es ideal hacer largas caminatas, ni ir a cualquier sitio, ni usar el metro, ni nada.
Por lo que decidí escribir estas líneas sobre por qué no quiero escribir estas líneas. Pensé en describir el proceso de procastinación al que me condena acercarme al teclado. Pero pronto me di cuenta de que apenas empezaba a escribirlo, prefería vivirlo y me apartaba del teclado. El tema de la amnesia del umbral me sigue dando vueltas en la cabeza, eso sí. La manera en que toda nuestra personalidad se transforma cuando entramos a un espacio familiar, conocido, donde siempre nos hemos comportado de manera similar, o en que estamos siempre en la misma compañía, ante los mismos estímulos. El espacio nos influye. De manera que en estos meses en que hemos tenido que aprender a redefinir el espacio que habitamos, todos hemos sido presa de una neurosis un tanto aterradora. Sin voces del exterior que opaquen nuestros demonios, éstos se brincan las trancas.
Por otro lado, a veces basta cruzar el mismo umbral de siempre para encontrarse en otro mundo. Volver a donde uno fue feliz con quien fue feliz. Como en tango de Gardel. Como en una película cursi de encuentros y desencuentros. Hay quien me llama cursi y anticuado porque me gusta Rilke, pero ahí va una traducción improvisada, porque Rilke sabe lo que se siente.
Dios habla con cada uno, mientras le hace;
después y en silencio lo extrae de la noche.
Pero sus palabras, antes que cada cual comience,
sus nimbadas palabras son:
Exíliate de tus sentidos,
llega al borde de tu anhelo
y así cobíjame.
Arde como incendio tras las cosas,
para que tus sombras se alarguen
y me cubran siempre.
Deja que todo te suceda: belleza y terror
Siempre adelante: ninguna emoción es desenlace.
No permitas que nos apartemos.
Cerca esta esa tierra
que llaman vida.
Conócela
en toda su gravedad.
Dame la mano.
—De La Tour, Georges. San Jerónimo leyendo (1621-23)—
Me encantan estas palabras que Rilke le atribuye a Dios, que son una bienvenida y una despedida. Dichas en el momento preciso en que se cruza el umbral y se asume un modo de existencia transitorio. Las recuerdo a menudo. Se dicen y se escriben en apenas un instante, y ese instante quedará inmediatamente sepultado en la eternidad. La vida es umbral. El instante es umbral. Cada encuentro es bienvenida y despedida. También esto será olvido. Pero hasta entonces, cobijémonos con toda la gravedad de la vida, hasta el borde de nuestro anhelo.