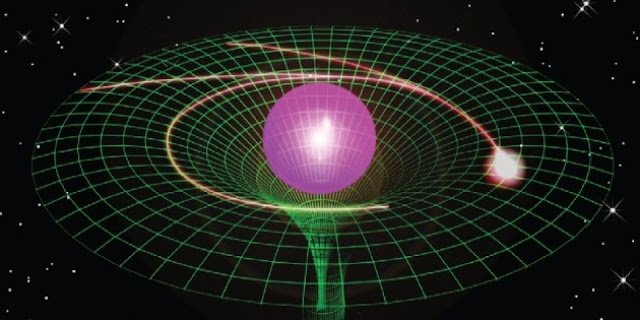Feliz 2017 a ti también, que me lees sin palabras, como eco silencioso.
Gracias por sus lecturas!
Arte, Filosofía, Filodoxía, Anacronismos, Nostalgias, Desengaños, Ilusiones, Humor Negro, Crítica, Desubicación, Confusión, Extrañeza, Alienación, Ajeneidad, Incomunicabilidad.
sábado, diciembre 31, 2016
martes, noviembre 29, 2016
Like God, neglected
She had made him possible. In that sense she was his god. Like God, she was neglected.—Jeanette Winterson. The Passion.
Desde que te conocí, la palabra locura me suena detestable y falsa. Es una interpretación que reduce y encierra. Es traición decir como diagnóstico y explicación: locura. En Una investigación filosófica, su novela en torno a Wittgenstein, la justicia legal y la locura, Philip Kerr expresa así la maldición de la palabra: "el hombre no se contenta con transmitir al hombre la desgracia, sino que también le transmite un nombre. Eso es lo que realmente acaba por joder a todo el mundo".
—Alphonse Mucha. Medea—
Es jodido usar esa palabra para explicar tu mirada perdida que tuve o tengo frente a mí. Es traidor usarla para explicar tu sonrisa, esa que surge como de una costumbre teatral y no de tu intención. Esa sonrisa que es el equivalente de lo que uno dice cuando, atorado en un país extranjero, busca rápidamente en el diccionario la traducción de eso que necesita y luego intenta pronunciarlo en el idioma que no habla usando el acento de su propia lengua. Tu sonrisa, esa que tuve o tengo frente a mí, parece una transigencia con lo inevitable: «Sé que no vas a entenderme» pareces decir «como el chino no entendería tus intentos al leer su idioma en un diccionario; pero trataré, como tú lo harías, fracasaré igual que tú». Tu sonrisa que se disuelve en nada cuando ha pasado al fin la urgencia de comunicar, de que yo entienda.
Maldito quien use la palabra locura para explicar tus manos pequeñas e inquietas, que se entretienen y ojalá encuentren sosiego al hacer pedazos cualquier objeto cercano: un vaso, un papel, una pluma. Como desplazando sobre esos objetos la angustia que te oprime o hace pedazos cuando no consigues hacerte entender porque los idiotas somos nosotros, incapaces de alcanzarte. Hay un diagnóstico, claro, pero son otras tantas palabras como paredes y barrotes contra los que la justicia exige que te hagas pedazos en el afán de que podamos entenderte. Estamos tan jodidos que nos creemos con el derecho de abrir o cerrar esa jaula diagnóstica a nuestra conveniencia. Me revienta esa palabra, locura, para explicar la urticara en tu piel, efecto secundario de varios tratamientos. Me duele cuando la escucho como adjetivo para describir tu aspecto, todavía vívido y presente, que es parecido al de una muñeca o un espejo sobre el que una niña pequeña ha puesto maquillaje jugando a ser, ver o hacer presente a la persona que alguna vez será.
Me gustaría tener a mano una piedra Rosetta para entender lo que todo esto significa sin interpretarte. Ya lo dijo Wittgenstein: "Si en la vida estamos rodeados de muerte, así también en la salud de nuestro intelecto estamos rodeados de locura". Entre tú y yo no hay diferencia significativa. Es una mera descripción que le conviene a todos. Si algo has hecho tú, es síntoma de una perturbación mental. Si lo hubiese hecho yo, dirían que fue un error. Pero no hay diferencia alguna entre el error y la perturbación mental. ¿O es que hay diferencia entre el furioso que arremete a golpes contra un desconocido creyéndolo espía internacional y quien agrede a otro tipo porque cree que desea o posee a su novia en secreto, indemostrablemente? Ambos creen, ninguno puede demostrar, ambos actúan igual: dañan a otros, se dañan a sí mismos, dañan. Es lo mismo que hacer deporte extremo, por ejemplo. Creen pero no pueden demostrar. Nichts ist so schwer, als sich nicth betrugen. Si lo digo en voz alta disfrazado de profesor, ¿sonará al balbuceo de un esquizofrénico? ¿O dirán que fue un error, que hablé en el idioma equivocado?
Otra vez Kerr: "Para verse a uno mismo hay que mirar haica donde uno no está". Yo no estoy ahí donde estás tú, a quien todavía veo o imagino frente a mí. Ojalá pudiera mirarte sin mis errores, sin mis perturbaciones. Mirarte en silencio como estuviste frente a mi, haciendo pedazos un vaso de cartón que dejaste marcado con huellas de ese color toscamente aplicado sobre tus labios. Aprender el modo en que tus ojos se perdían sin encontrar un rostro ajeno, buscando ahí donde no estabas, quizá buscándote como yo me busco ahora en tu recuerdo. En mis recuerdos te encuentro también, ahí donde no estuviste pero ahora te apareces como eco, como prefiguración o augur; cuando para evitarle lo que tú sufres a una mujer querida, me convencí de que uno no abandona a otra persona ni deja de quererla sólo porque ve cosas invisibles para todos los demás. Acaso es por eso que uno empieza a quererla en primer lugar.
Quisiera empezar por ser alguien que pudiera abandonarte para no hacerlo. Pero soy nadie, un idiota que en silencio mira hacia donde no está, para recordar tantas cosas que no entendió y verse al fin. Es así como me doy cuenta: tú me has hecho posible. Aquí y ahora, en este breve encuentro sin significado ni futuro. Tú me has hecho posible.
Me gustaría decirte tanto. Pero sería un error hacerlo sin tener antes un traductor. O aprender de corazón tu idioma entero. Ese al que aspiraba con mi verte en calma y aprender tus gestos, atesorando tu sonrisa. Preferí callar. Con la palabra y el malentendido, sin fijarse en ti, te han hecho daño, han querido usarte como revancha, como bandera, como ejemplo. Por eso escojo el silencio, porque vivir en silencio es evitarnos daño. En silencio te dije: tú no eres culpable. En silencio quise decirte las palabras de otro como antídoto para la categoría idiota con que quisieron marcarte:
Tú no tienes la culpa de todo. Tampoco la tengo yo. Tampoco es culpa de la profecía, ni de la maldición. No es culpa del ADN, ni del absurdo. No es culpa del estructuralismo, ni de la tercer revolución industrial. Que nosotros vayamos decayendo y perdiéndonos se debe a que el mecanismo del mundo, en sí mismo, se basa en la decadencia y en la pérdida. Y nuestra existencia no es más que la silueta de este principio.
—Murakami, Haruki. 海辺のカフカ (Kafka en la orilla)—
A ese principio, a esa sinrazón y a esa decadencia, tú les haces frente. Con tus armas, con tu soledad. Con tus sonrisas de turista perdida en tierras lejanas, con tus gestos que son eco de una lengua muerta. Ojalá tuviéramos todos tu entereza, y así fuéramos capaces de saltarnos las bardas de la soledad con un incompleto diccionario a mano. Con decisión calzar un pie con el error y el otro con la perturbación mental para hacer pedazos esos nombres que joden al mundo. Ojalá tú nos hagas posibles.
—Alphonse Mucha. Invierno.—
—Sylvia Plath—
* * *
Días después. Cuando volví a verte, acaso por última vez, llevabas en el rostro la sonrisa más enorme y alegre que haya visto nunca. Tus ojos se fijaron en mi y en cada persona que se curzó por tu camino. Sospeché en tus ojos lágrimas de pura alegría, como quien por primera vez se encuentra con el mar o la nieve. Sonrisa pura, sonrisa inocente. Qué lindo eso de que, a pesar de todo, en silencio y desconocidos, fuimos capaces de sonreír.
Etiquetas:
Abismo,
Exorcismos,
Nostalgia,
Palabras
viernes, octubre 28, 2016
Prohibidos paladines
Lo que necesitamos son libros que nos golpeen como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien queremos más que a nosotros mismos, libros que nos hagan sentirnos desterrados a los bosques más lejanos, lejos de toda presencia humana, como un suicidio. — Franz Kafka, carta de 1904.
Encontré la opinión de Kafka en Una historia de la lectura de Alberto Manguel, autor que conocí cuando su Curiosidad. Una historia natural llamó mi atención. Luego me hice con La ciudad de las palabras y la ya mencionada historia de la lectura. Descubrí tres maravillosas invitaciones a la lectura de un autor erudito y de buena prosa. Lo que no me esperaba, al tratarse de tres libros de ensayos, fue que resultaran ser lecturas de esas que describe Kafka, profundas, dolorosas:
En La ciudad de las palabras
Manguel analiza el castigo impuesto por el Caballero de la Blanca Luna a
don Quijote: volverse a casa un año y abandonar la caballería andante.
El castigo es también la condición para que el de la Blanca Luna
reconozca la belleza de Dulcinea y celebre su virtud. Y si don Quijote
acepta, no es porque le hayan vencido, sino por Dulcinea.
-Dulcinea by Charles Robert Leslie-
Combate,
castigo y destino llevan ambos el nombre de Dulcinea. Esto último lo
digo o agrego yo, no Manguel. Las reglas de la caballería ubican al amor
por encima de todo. Así Lancelot en su carreta y don Quijote de camino a
casa. Dice Manguel:
Algunos incidentes más ocurren en las páginas que siguen, otras visiones y otros supuestos encantamientos, pero la consecuencia de tal promesa es que don Quijote vuelve con Sancho a su aldea y pide que lo lleven a su lecho donde, una semana más tarde (explica acongojado Cide Hamete), “dio su espíritu: quiero decir que se murió”.
Esta
muerte repentina siempre ha despertado curiosidad. Es un enigma sobre
el que vale la pena reflexionar. Don Quijote muere sin que nuevas
fantasías de corte pastoril lograran inyectarle vida. La explicación de
Manguel me parece esencial:
Dejar de ser don Quijote, por un año o un momento es como pedir que el tiempo cese. Don Quijote no puede, simultáneamente, dejar de actuar y seguir viviendo [...] no puede [...] dejar de continuar la narración en la que su vida se ha convertido ni de comportarse como un paladín.
Don
Quijote muere porque se le ha despojado de la identidad. Fue entonces
cuando la lectura me arrastró a mí también como en un laberinto de
identidades despojadas, de narraciones truncas, disonantes. Y es que el
pinche amor, esa gran paradoja.
El
Quijote se retira de la caballería por amor a Dulcinea. Ese amor existe
sólo en la narración de don Quijote. Sin ella no hay vínculo entre
Alonso Quijano y Aldonza Lorenzo. Amor y promesa son consecuencia del sueño imposible.
Así, cuando el héroe vuelve a casa, desaparece también la razón para
regresar. Sería preciso volver a montar en Rocinante; pero hacerlo
implica romper la promesa empeñada en nombre y por honor de la ilusoria
dama. De pronto, como decía Kundera, la vida se ha convertido en una
trampa. Es entonces cuando al fin llega la locura verdadera, la de
fiebre y muerte. La promesa deja de tener sentido en el mundo del
hidalgo, quien carece tanto de sentido que un día vino a convertirse en
caballero. Fe y realidad convergen en ausencia de sentido. El de la
Blanca Luna se ha salido con la suya: venció a la locura con las reglas
de la locura. Y así dio con la cura de todos los males: la muerte.
Bendita receta. El amor hirió de muerte al amor. Amor entre dos personas
que no existen sino en la narración. El amor es ficción y es realidad:
es identidad. Entenderlo me rompió un poco el corazón. Pensarlo un poco
más fue, como acaso escribió Kafka, un suicidio. Veamos:
En mi vida he sido presa de viajes y Dulcineas. Algunas de ellas, como yo, como Quijano, estaban alunadas. Otras no. Es lo de menos. Pero más de una se disfrazó de Caballero de la Blanca Luna y me condenó al exilio. Pienso en Dulcinea, esa llave del misterio. La cosa va más o menos así: un buen día, la Dulcinea en turno, le dice al Quijote región cuatro: »por amor de mí, te volverás a casa, dejarás de llamarme, de buscarme, de escribirme. No pensarás en mí, no serás mi caballero ni yo seré más tu dama, por un mes, por un año o peor, como dijo el de la Blanca Luna “hasta el tiempo que por mí le fuere mandado”. Si superas esta prueba, volveré, o quizá no, pero conmigo o sin mí, habrás demostrado que tu amor es sincero y yo admitiré que Dulcinea existe, o por lo menos existió.«
Las razones para tal discurso son discutibles, así pasa con toda razón. Más tardé en volver a casa y pedir esquina, que en volverme loco y morirme. Por lo menos como era antes de entregar la promesa absurda. A veces fui presa de una ansiedad que, en retrospectiva, me hace pensar en la agonía de Quijano y su breve retorno a la luz antes de expirar. Algo muere, por supuesto, cuando utilizan la ilusión y la fe para acabar con la identidad que uno se ha inventado como paladín y fiel enamorado de. Si me amas, dame un tiempo, dicen. Chale. Entendí la angustia del Quijote de camino a casa, y la mía en esas infelices tardes o noches de no llamar y no pensar, cuando Manguel me lo explicó así:
Es un tiempo imperdonable, digo yo. Precisamente porque obliga a reconocer a Aldonza en Dulcinea. Porque identifica a la amada con lo superficial, lo inútil, lo estéril. Así murió don Quijote.
Por lo general el de la Blanca Luna, es decir, el discurso y el exilio, me sale al encuentro cuando regreso de un viaje. Desde el cuarto centenario de la publicación del Quijote, me persigue un mal encantador que me condena a volver a casa quijotescamente feliz y directo a perder eso que me hacía posible darme una identidad que exigía volver a casa. Me puse a pensar en aquél entonces, cuando recién celebrábamos ese cuarto centenario, andaba yo en Madrid y ahí me encontré con ese juego de écfrasis que es La leyenda de la Mancha, donde la historia se desdobla en música y habla del fatídico encuentro entre Carrasco y Quijano en este modo:
El mismo día en que compraba ese disco quijotesco, escribía en mi diario sobre una llamada telefónica que hice a unos pasos del mercado de Fuencarral, lejos del mundanal ruido. Habían pasado 31 días desde que me despedí de ti, a quien no olvido:
Creo que ahí en la calle, en país extraño, lloré al colgar el teléfono. Y volví a llorar al terminar de leer Norweigan Wood mientras despegaba el avión hacia México. Entonces no supe explicarme esa triste desesperación. Es verdad que sospechaba el fin, pero tenía esperanza. Como el Quijote cuando se encuentra con el de la Blanca Luna. Ahora entiendo: lloré porque me sabía culpable. No fue ella quien me dejó, ni quien estaba por dejarme. Fui yo quien se tomó un tiempo para hacer el viaje. El de la Blanca Luna, con su armadura resplandeciente al sol, tenía mi rostro. Yo fui quien desterró a Dulcinea hacia ese tiempo falso, sin espejos. Fui yo, destructor de identidades. En todos estos años no había vitsto el rostro del de la Blanca Luna, ahora lo encuentro en el espejo. Con mi voz dice: a vos he venido a buscar. De hoy en adelante, prohibidos paladines. Hay excomunión.
Hay mucho más qué pensar sobre cada viaje, cada novia y cada maldición. Hay que volver a ponerlo todo sobre la balanza para hacer frente al presente: el que se va soy yo. O así parece. Reflexiones como esta en cada apartado de los libros de Alberto Manguel. Hay que leerlo, en serio. Y las ediciones de Almadía son maravillosas. Sin perderse el diccionario de lugares imaginarios, que es infinito.
Bibliografía: Manguel, Alberto. Una historia de la lectura. Oaxaca : Almadía, 2011, (2005). Manguel, Alberto. La ciudad de las palabras. Oaxaca : Almadía, 2010, (2009). Manguel, Alberto. Curiosidad. Una historia natural. México : Almadía, 2015. (2015).
En mi vida he sido presa de viajes y Dulcineas. Algunas de ellas, como yo, como Quijano, estaban alunadas. Otras no. Es lo de menos. Pero más de una se disfrazó de Caballero de la Blanca Luna y me condenó al exilio. Pienso en Dulcinea, esa llave del misterio. La cosa va más o menos así: un buen día, la Dulcinea en turno, le dice al Quijote región cuatro: »por amor de mí, te volverás a casa, dejarás de llamarme, de buscarme, de escribirme. No pensarás en mí, no serás mi caballero ni yo seré más tu dama, por un mes, por un año o peor, como dijo el de la Blanca Luna “hasta el tiempo que por mí le fuere mandado”. Si superas esta prueba, volveré, o quizá no, pero conmigo o sin mí, habrás demostrado que tu amor es sincero y yo admitiré que Dulcinea existe, o por lo menos existió.«
Las razones para tal discurso son discutibles, así pasa con toda razón. Más tardé en volver a casa y pedir esquina, que en volverme loco y morirme. Por lo menos como era antes de entregar la promesa absurda. A veces fui presa de una ansiedad que, en retrospectiva, me hace pensar en la agonía de Quijano y su breve retorno a la luz antes de expirar. Algo muere, por supuesto, cuando utilizan la ilusión y la fe para acabar con la identidad que uno se ha inventado como paladín y fiel enamorado de. Si me amas, dame un tiempo, dicen. Chale. Entendí la angustia del Quijote de camino a casa, y la mía en esas infelices tardes o noches de no llamar y no pensar, cuando Manguel me lo explicó así:
Ese año que el bachiller Carrasco pide a don Quijote, pertenece a un tiempo falaz, el de la no-existencia. Es el tiempo del que hablan los condenados de los infiernos reales y literarios, el tiempo de la deshumanización, una suerte de eternidad en la que nada, salvo el dolor, transcurre y la persona pierde aquello que le permite darse una identidad a sí misma. Es un tiempo sin espejos, o de espejos falsos que reflejan el vacío [...] en el que se enseña [...] a olvidarse de su propia persona y a convertirse en otro, en alguien que identifica lo deseado con lo superficial, lo inútil, lo estéril.
Es un tiempo imperdonable, digo yo. Precisamente porque obliga a reconocer a Aldonza en Dulcinea. Porque identifica a la amada con lo superficial, lo inútil, lo estéril. Así murió don Quijote.
Por lo general el de la Blanca Luna, es decir, el discurso y el exilio, me sale al encuentro cuando regreso de un viaje. Desde el cuarto centenario de la publicación del Quijote, me persigue un mal encantador que me condena a volver a casa quijotescamente feliz y directo a perder eso que me hacía posible darme una identidad que exigía volver a casa. Me puse a pensar en aquél entonces, cuando recién celebrábamos ese cuarto centenario, andaba yo en Madrid y ahí me encontré con ese juego de écfrasis que es La leyenda de la Mancha, donde la historia se desdobla en música y habla del fatídico encuentro entre Carrasco y Quijano en este modo:
Cuentan que estando cerca el final
de su viaje vio llegar
a una silueta que con el sol
su armadura hacía brillar.
Cuentan que su rostro nunca vio
pero su voz anunció:
"Soy el caballero de la Blanca Luna
y a vos he venido a buscar".
El mismo día en que compraba ese disco quijotesco, escribía en mi diario sobre una llamada telefónica que hice a unos pasos del mercado de Fuencarral, lejos del mundanal ruido. Habían pasado 31 días desde que me despedí de ti, a quien no olvido:
Su voz me hizo sonreír de inmediato. Platicamos un rato largo, un poco difícil porque, mientras más se acerca el reencuentro, más parece dolerle a ella que haya venido. Dice que tenemos que platicar en cuanto llegue, porque al final del día, el hecho es imposible de negar: yo la dejé. Y tiene razón. Pero también debe saber lo mucho que quería su compañía en este viaje.
Creo que ahí en la calle, en país extraño, lloré al colgar el teléfono. Y volví a llorar al terminar de leer Norweigan Wood mientras despegaba el avión hacia México. Entonces no supe explicarme esa triste desesperación. Es verdad que sospechaba el fin, pero tenía esperanza. Como el Quijote cuando se encuentra con el de la Blanca Luna. Ahora entiendo: lloré porque me sabía culpable. No fue ella quien me dejó, ni quien estaba por dejarme. Fui yo quien se tomó un tiempo para hacer el viaje. El de la Blanca Luna, con su armadura resplandeciente al sol, tenía mi rostro. Yo fui quien desterró a Dulcinea hacia ese tiempo falso, sin espejos. Fui yo, destructor de identidades. En todos estos años no había vitsto el rostro del de la Blanca Luna, ahora lo encuentro en el espejo. Con mi voz dice: a vos he venido a buscar. De hoy en adelante, prohibidos paladines. Hay excomunión.
* * *
Hay mucho más qué pensar sobre cada viaje, cada novia y cada maldición. Hay que volver a ponerlo todo sobre la balanza para hacer frente al presente: el que se va soy yo. O así parece. Reflexiones como esta en cada apartado de los libros de Alberto Manguel. Hay que leerlo, en serio. Y las ediciones de Almadía son maravillosas. Sin perderse el diccionario de lugares imaginarios, que es infinito.
Bibliografía: Manguel, Alberto. Una historia de la lectura. Oaxaca : Almadía, 2011, (2005). Manguel, Alberto. La ciudad de las palabras. Oaxaca : Almadía, 2010, (2009). Manguel, Alberto. Curiosidad. Una historia natural. México : Almadía, 2015. (2015).
Etiquetas:
Amor,
Don Quijote,
Erudición,
Kafka,
Libros,
Literatura,
Milan Kundera,
Música,
Nostalgia,
Yo
jueves, septiembre 29, 2016
Después de la ceguera
Un día, cuando comprendamos que nada bueno y útil podemos hacer por el mundo, deberíamos tener el valor de salir simplemente de la vida.—Saramago, José. Ensayo sobre la ceguera.
Durante muchos años, me negué, con secreto o manifiesto orgullo a leer a José Saramago. Miraba con un poco de desdén a sus admiradores y discípulos. Todavía, pero de un modo distinto, porque ahora también yo lo he leído, y lo seguiré leyendo. Para aventurarme a leer Ensayo sobre la ceguera hizo falta que me lo recomendaran con registro distinto al que había escuchado todos estos años. Lo tienes que leer, me dijo Karla, a mí me gustó mucho, me emocionó, me dolió. Y si no fue exactamente eso lo que dijo, por lo menos sus ojos lo tradujeron de esa manera.
Así fue como en un café se desmoronó la resistencia que cultivé durante casi veinte años. Y es que en todo ese tiempo, nunca había oído a alguien decir que le gustara o le emocionara leer a Saramago. Al contrario, todas las recomendaciones, incluyendo las solapas de sus libros y los reviews literarios, lo presentan como una suerte de tarea, de doctrina o panfleto. Es un poco como las clases de literatura mexicana en la preparatoria: léelo porque es necesario. Así por ejemplo: Es el reflejo de nuestra crisis política y vital. Demuestra los problemas de la sociedad occidental. Esboza los límites del capitalismo liberal. De las solapas: "Saramago lanza una llamada de alerta" y "Traza una imagen aterradora y conmovedora de los tiempos que estamos viviendo". Creo que lo mismo puede decirse, letra por letra, del Alarma, el Gráfico y el Metro o del National Enquirer. Pero no por eso hay que leerlos, ni son necesarios o merecen un Nobel.
La recomendación emocionante de Karla, en cambio, me convenció de que acaso en Saramago podía haber más que la mera propaganda o la instrumentación del arte en aras del activismo de sillón. Así que me hice con el Ensayo sobre la ceguera. De lo que acaso se ve que en las mejores ocasiones, son los alumnos los que nos abren la perspectiva y nos quitan prejuicios a los maestros.
El libro se fue rápido, lectura amena aunque poco memorable. Creo que ese es el mérito de Saramago: el uso de una prosa casual, sencilla, pero muy bien cuidada. Algunos detalles simpáticos, algunas digresiones interesantes, algunas sonrisas. Pero nada que me hiciera memorable la experiencia, que me dejara con escalofríos o nostalgias prestadas como suelen hacerlo los grandes libros. Ese fue mi juicio al terminar de leerlo: bueno, pero nada especial.
He terminado de leerlo, le dije a Karla. El final me parece lo mejor porque sin ese final, ni siquiera habría logrado ser la parábola de aplicación evangélica que pretende: “No creo que haya motivo para es final, ¿sabes? Era necesario para lo que quería decir la historia, pero no creo que haya motivo interno...” Es como saber que Sean Bean se va a morir en cada película, que Shyamalan terminará con un twist, o que la princesa necesita un héroe.
Bien pudo quedarse hasta ahí la conversación, ahogada por mis juicios precarios. Afortunadamente, seguimos charlando porque ella se toma con buen humor mi iconoclasia. Discutimos sobre qué pasó al final o por qué; o sea que mordimos el anzuelo de la parábola efectista.
Cada uno tiene su visión de lo que habría sido justo que sucediera, su propia opinión sobre la equidad con que debió actuar el dios del libro. Mi visión, como todo el mundo sabe, es que no hay tal equidad o justicia en ningún sitio. Por eso le decía yo que entendí el final como algo más bien desesperado: el deseo siempre frustrado de que alguien, alguna vez, esté ahí para consolar a quien sufre o ha sufrido en aras del bienestar ajeno; de que haya oportunidad y entereza para hacer mutua la buena voluntad. Lo que creo es que no sucede a menudo y por eso entendí el final y el libro de esa forma. Karla opinó distinto, aunque similar, acaso igual de triste: al final, la nueva desgracia era necesaria para conocer el consuelo, para que los heridos fuesen ahora, desde la salud, mucho más empáticos protectores. Y sin embargo, ¿puede conocer el consuelo quien sabe lo patético de su condición? Ahí estuvimos de acuerdo, tiene que ser distinto, tomar el segundo turno será siempre injusto.
En todo caso, me parece que Saramago es un autor memorable por lo que viene después de la lectura. A diferencia de otras joyas literarias, el Ensayo sobre la ceguera sólo logra su grandeza cuando se sale uno del libro y se olvida de Saramago o, mejor dicho, de su fama icónica. ¿Entonces? ¿Es buen escritor? ¿Son buenos sus libros? Sí y no. Al Ensayo sobre la ceguera le sobran un par de cientos de páginas. Pudo ser un magnífico cuento o novela corta. O una buena parábola de dos páginas. Pero como novela, como libro que se consume a solas con una copa de vino al terminar el día, no es del todo recomendable. Porque leerlo no lo agota ni lo enriquece; como tampoco al lector. Es preciso compartirlo, discutirlo, usarlo como puente hacia alguien más. Esa invitación a salir de la ceguera de la opinión prefabricada es lo más importante.
Creo que vale la pena leer a Saramago, pero vale más la pena ignorarlo a él y a los que lo usan como profeta. La verdad está afuera, hay que desviar la mirada del libro y la introspección para dirigirla hacia el otro. Escuchar opiniones, contrastar puntos de vista, tender puentes. Leer para tener un pretexto y comunicarse, dudar de lo que se piensa, cambiar de opinión, vivir otra vida. La lectura como antídoto para esas convicciones vacías y enormes como templos que se proclaman desde las solapas, los reviews y todas las recomendaciones con conciencia social y libertaria que me llegaron del autor antes de mi charla con Karla, a quien otra vez agradezco de corazón las charlas, la invitación a leer el Ensayo sobre la ceguera y, sobre todo, que supiera tender un puente sobre la base de los libros para llegar a lo verdaderamente memorable: la amistad.
Bibliografía: Saramago, José. Ensayo sobre la ceguera. Barcelona : DeBolsillo, 2015. (1995).
Pieter Bruegel, el viejo. La parábola de los ciegos. (1568)
SPOILERS.
—Sigue mi interpretación del final de Ensayo sobre la ceguera—
Lo que quería evidenciar el libro: todos muy solidarios cuando están jodidos, pero apenas te sonríe la suerte y dices, “bueno, con permiso, yo así no puedo vivir”. La mujer quería quedarse ciega porque a cualquiera le harta ser el pastor y eventualmente desea que le cuiden. Se agotó, ahora le tocaba que cuidaran de ella, la guiaran, la ayudaran a recuperarse. Pero es pura idea porque no se quedó ciega, sólo le toca aguantarse y ser la única que procesa la experiencia entera. Le tocaba ver lo peor y por eso, no le llegará el consuelo. Porque lo vivió con conciencia, digamos. Es lo que pasa cuando tienes un alcohólico, un jugador, un junkie, un infiel, por ejemplo: se repone y quiere “dejar atrás” toda su degradación. Pero el que lo cuidó, soportó y levantó tiene que vivir con la memoria clara de toda esa miseria de que fue testigo y cargó sobre sus hombros pensando en el bienestar ajeno. No se puede quedar voluntariamente ciego, como el otro que sí estuvo ciego mientras estuvo “enfermo”. Lo mismo cuando uno ayuda al necesitado, visita al enfermo, protege a víctimas de la violencia o de la familia y otras bellezas del género humano. Quisiera uno haber sido ciego para ayudar sin haber visto, o quedarse ciego para tener excusa al emprender el complejo exorcismo de alcohol o depresión al que quiere entregarse, pero no es cosa de querer. Por eso digo yo que ella no se queda ciega. Porque, ¿es la misma ceguera si ya va sobre aviso? En todo caso, al invertirse los papeles, aquellos a quienes se cuidó en la desgracia, dicen casi siempre: “bueno, con permiso, yo así no puedo vivir” y se van. O buscan vengarse de quien los ha visto heridos precisamente por haberlos visto. Casi siempre, digo. Porque conozco a dos personas que han dicho, gracias, aquí estaré. Y cumplen esa promesa todos los días. Pero con excepciones no se construye la abstracción del género humano que es la literatura. Al final, para hablar de las desgracias ajenas de que he sido miserable testigo, prefiero decir como dijo la no-ciega del Ensayo sobre la ceguera: “Callémonos todos, hay ocasiones en las que de nada sirven las palabras, ojalá pudiera llorar yo también, decirlo todo con lágrimas, no tener que hablar para ser entendida”.
* * *
Posteriormente, el Ensayo sobre la lucidez me demuestra que mi criterio coincide con el de Saramago. La mujer no se quedó ciega. Y alguno de sus ex-dependientes, ya curado, la culpa y la denuncia no sólo por homicidio cometido en beneficio de los ciegos —casi pudiera decirse, de la humanidad misma—, sino de otros muchos problemas. Y es que, contrario a lo que pudiera pensarse basado en el dicho popular; en el país de los ciegos, el tuerto no es necesariamente rey, sino acaso y más comúnmente, culpable, enemigo, sacrificio. Que digan si no los que se empeñan por hacer lo correcto en sus casas, familias, escuelas, trabajos, país, donde sea, cuando sea. Qué castigo es tener ojos para ver. Y qué consuelo saber que uno no se queda ciego nomás porque ya le toca un descansito.
Etiquetas:
Filosofía,
Libros,
Literatura,
Novela,
Reseñas
lunes, agosto 29, 2016
Solaris
Puesto que el hombre que lee, a fondo y diríase obstinadamente, todo lo publicado en relación con Solaris, alberga la irresistible sensación de estar tratando con fragmentos de constructos intelectuales, quizá geniales, mezclados sin ton ni son con los frutos de una completa estupidez rayana en la locura.
—Stanislaw Lem. Solaris.
Como todo el mundo, he estado en Solaris, testigo asombrado del lento surgimiento y decadencia de de los monumentales y microscópicos universos que se agotan sin ningún sentido sobre la superficie incomprensible de lo que suponemos es un planeta. Como todo el mundo, también, he tenido frente a mí la aparición imposible de mis culpas o mis sueños descarnados en la figura de una persona querida u olvidada, la aparición que me obligó, como a todos, de un modo o de otro, a reconocer los hechos y percatarme del absurdo implícito en cualquier explicación o narrativa de la experiencia vivida.
Como todo el mundo, agoté primero mi cerebro y después toda ilusión en las tres etapas que siguen a la aparición solarística: primero busqué comprender, luego soñé conservar y, finalmente, quise repetir. Al final del recorrido, muchos se han lanzado a la superficie inestable y acogedora del planeta para implorarle a ese demiurgo —indiferente o idiota— que les otorgue la repetición y la eternidad. Nadie los ha vuelto a ver. O quizá los hayan visto, dado que ellos, a su vez, serán el eco de otra persona, en cuyo caso es difícil decir si es precisamente a ellos a quienes se ha vuelto a ver. Otros tantos se consuelan con la idea, la interpretación y el culto a la experiencia vivida en forma de memoria o especulación. Y vuelven entonces al primer punto: la ambición de comprender. Son estos los autores de infinitos libros sobre el sentido, la lección y, peor aun, sobre la fe en los fantasmas. Escritores a los que llamo apóstoles del propósito. Tan idiotas como los otros, los que llamo mártires de la necedad. Sólo la locura justifica creer en la repetición o la comprensión. Ambas son esperanza, y el viejo Nietzsche ya hace unos siglos nos advirtió sobre los riesgos de la esperanza. Con base en la esperanza, ciencia y religión firmaron un pacto vergonzoso respecto de Solaris y sus apariciones. Las explicaciones de ambas disciplinas carecen de sentido o de fundamento si no es la apelación a la esperanza. Sólo la filosofía ha sabido mantenerse a raya de esa escandalosa transigencia.
Hace tiempo, la filosofía renunció a comprender, conservar o reproducir. Hace tiempo, alguien —Schopenhauer— se planteó al fin la pregunta esquizofrénica: “cabe admitir como algo probable que [...] no sea posible conocimiento alguno, no sólo para nosotros, sino en general, o sea, nunca, y en parte alguna; que esas relaciones no sean sólo relativamente insondables, sino que no sean relaciones en absoluto; que no sólo nadie las conozca, sino que sean incognoscibles de suyo, al no entrar en la forma del conocimiento”. Aplicar esta idea a las apariciones de Solaris no es difícil: suponemos que esos fantasmas inmortales y conscientes que Solaris materializa por ningún motivo discernible, son al mismo tiempo ecos suyos, limitados a la proximidad de sus multiformes océanos; y ecos de quien los mira, limitados por la memoria y la mente de quien los enfrenta. ¿Y si estas suposiciones son falsas? ¿si en realidad no hay relación alguna? Hume explicaba que no hay manera racional, inequívoca, de distinguir causalidad de correlación. Es decir, no hay forma de saber si existen las relaciones. Esa es la base de la filosofía solarística seria: aquello que parece limitar o determinar (begrenzen es el término en que han acordado usar para unificar la idea más allá de sus matices lingüísticos) al eco, no puede usarse para entenderlo, ni para explicarlo.
Partir de eso que parece, sería caer en otro de tantos adulterios entre fe y ciencia. La filosofía no debe partir de premisas irracionales como lo hacen otras disciplinas. Así pues, si eliminamos la noción de causa o relación, también rompemos con la petición de principio de la agencia. Solaris no produce, ni nosotros tampoco, a los ecos; en consecuencia, tampoco los limitamos. El hecho es que están. No pueden comprenderse, ni conservarse, ni repetirse, porque no entran en la forma del conocimiento. »El Contacto«, escribió Kelvin, »significa un intercambio de experiencias, de términos o, al menos, de resultados, de ciertos estados, pero ¿y si no hay nada que intercambiar?«
La interpretación, que es el error en que caen la ciencia y la fe, es que el encuentro es un contacto y que el contacto tiene un fin. En este punto conviene recordar al profeta Ludwig Wittgenstein: toda interpretación es una falsificación. En el caso de las apariciones, se interpreta que su fin, para mayor escándalo, coincide con su causa: nosotros. En el nosotros puede incluirse a la humanidad, a Solaris o a ambos, el resultado es el mismo. Es preciso abandonar esta idea absurda porque no existe una sola vía de pensamiento que permita interpretar al hecho de la presencia como un mensaje. Porque un mensaje sólo existe ahí donde puede ser interpretado conforme a un código arbitrario e institucionalizado de forma consensual. Y no hay consenso posible entre un hecho y otro. Ni Solaris nos entiende, ni nosotros al planeta, ni cada uno a sí mismo. Si no hay mensaje, no hay causa, no hay fin y, por lo tanto, no hay begrenzen. De manera que todos hemos estado siempre, en todas partes, en Solaris.
Es la única vía racional de concebirlo. Basta con pensar en cada otro como una aparición. En mi caso, como en el de todo el mundo, fue accidental que mi eco surgiera de la nada. O yo, como eco suyo, surgiera de la nada. Al principio, como todo el mundo, quise comprenderla. Y acaso ella a mí. Atrapado en la maraña de preguntas y explicaciones que sigue a todo encuentro, quizá por la curiosidad, quizá por el tiempo invertido, su presencia fue haciéndose indispensable. Es el camino que todos recorremos y del que ya ha dado cuenta Kris Kelvin en su fascinante testimonio. Pensamos que alguien está ahí por nosotros, para nosotros, en nosotros. Fascinados por la presencia, nos entregamos a la búsqueda de comprensión y sentido pues, »¿De qué había servido, si no, todo aquél tiempo transcurrido entre objetos, rodeados de cosas que habíamos tocado juntos y del aire que aún recordaba su aliento? ¿En nombre de qué?«. Como Kelvin, todos renunciamos a la esperanza con el mero transcurso del tiempo; aprendemos que es imposible comprender a nadie, y si tenemos suerte, nos conformamos con ser capaces de conservar la presencia. Nos aferramos entonces a los amigos, a la familia, al amor y a las mascotas (ha sucedido, aunque no es muy frecuente, que un viajero a Solaris asegure haber sido acosado por la absurda presencia de un pulpo o un irónico conejillo de indias); porque no queremos admitir que, como todo el mundo, son ecos.
Yo me aferré a ella un tiempo y después, al renunciar a la comprensión, busqué la permanencia en el registro minucioso de cada día y cada momento. La descripción y la memoria ocuparon el sitio de la comprensión. Quise conservar lo que sabía que perdería. Y la perdí, por supuesto. Ella desapareció, como todo el mundo. Estuve tentado y perdí incontables horas en la búsqueda del sentido, como si esa desaparición y la presencia previa fuesen un mensaje que pudiera adivinarse como los sacerdotes adivinan en las entrañas de los animales. Otra eternidad, la perdí contemplando la nada y esperando el regreso. Algún tiempo pensé, también como todo el mundo, que la memoria es un camino de recuperación. Pero es difícil decir si esos a quienes vemos en la memoria son precisamente a quienes creemos haber perdido. Si alguien me ha visto y me trae a la memoria, su recuerdo guarda tanta relación conmigo como las apariciones solarianas con aquello que imitan o parecen imitar. En todos los casos el resultado es el mismo: fracaso. No comprendí, no conservé, no recuperé. Como todo el mundo. Porque es imposible. Ambas son interpretaciones que pretenden limitar desde mí, aquello que no forma parte mía. Si yo no soy su causa, tampoco puedo tener agencia sobre ello. Y lo mismo le pasa a todo el mundo.
¿Quién era el eco entonces? Ella o yo. O ambos. O ninguno. Es imposible saberlo. Ella fue el monumental y microscópico universo que surgió y se agotó sobre la superficie infinita, incomprensible, que soy yo. A mi vez, habría sido entonces un hecho superficial y sin sentido en su límite exterior. No importa en qué dirección se camine junto a una línea infinita, nuestros pasos no se dirigen al principio ni al fin. Nuestros pasos, entonces, como todo encuentro y desencuentro, carecen de sentido. Porque todos hemos estado en Solaris. Todos somos Solaris. Y ahí donde dos palabras significan lo mismo, no tiene sentido usar dos palabras, basta una sola. La antinomia se disuelve borrando una de ellas. Borramos así la contradicción aparente que se introdujo por un uso impropio del lenguaje:
No debe decirse:
Como todo el mundo, he estado en Solaris.
Debe decirse:
Como todo el mundo, he estado.
O, resumiendo:
Solaris
Bibliografía: Lem, Stanislaw. Solaris. Madrid : Impedimenta, 2012. (1961).
Etiquetas:
Filosofía,
Libros,
Literatura,
Nietzsche,
Reseñas
domingo, julio 31, 2016
Frente al mar (fábula)
El hombre está solo, frente al mar. Las olas lavan sus pies cansados, pero no siente porque está solo. Tiene la mirada fija en el horizonte y busca una nueva fe más allá del mundo. No puede encontrarla, porque le da la espalda al mundo. Escucha el fragor del mar y mira la espuma de las olas, quisiera interpretarlo todo de otra forma, encontrar una figura imposible que le devuelva la vida. Pero no puede porque está solo. La brisa le acaricia el rostro, más suave que las manos en una despedida. Pero el hombre está sólo, frente al mar, de espaldas al mundo. No siente. No entiende.
Algo cambia. Un sonido nuevo se inmiscuye desde el este, se mete en el mundo y lo transforma. Son pasos que chapotean entre el flujo infinito del mar. El hombre ya no está solo, ahora está perdido frente al mundo, de espalda al mar. Su corazón late distinto cuando reconoce la silueta de una mujer que se acerca. El hombre está de nuevo en el mundo, lo enfrenta con una sonrisa y un quizá.
Ella ríe. El mar borra sus huellas cada tres pasos, como si no estuviera ahí. Las olas le acarician los pies, la brisa marina juega con sus cabellos. La mujer está y no, se borra y sigue adelante. Ríe y camina.
El hombre perdido escucha la risa y su sonido alegre le sirve de guía. Perdido en el mundo, el hombre se da la vuelta y mira a la mujer cercana. Ella ríe, él es feliz, como quien ve un cielo estrellado. El hombre y la mujer sonríen. El hombre perdido en el mundo recibe una sonrisa y se encuentra. Ella da otro paso, le gusta dejar huellas y verlas desaparecer.
Por un instante, el hombre es feliz en el mundo. Al fin siente las olas, la brisa, la melodía de las olas. Se acuerda del sol y busca la luz, pero le lastima. Cierra los ojos. Con un suspiro el hombre entiende. Abre los ojos y la mujer ya está a sus espaldas, sigue su camino. La mujer ríe y camina. Deja huellas que se pierden en el mundo, que se borran en la arena.
El hombre tiene miedo, quiere pedirle que espere, pero sabe que es inútil porque ella ríe y camina. La mujer contempla sus huellas y es feliz porque cada una vuelve a la nada. Así también ella termina por perderse en el horizonte. El hombre contempla esa ausencia y sabe que de nada sirve seguir las huellas que ya se han borrado. El hombre se queda solo, frente al mundo, y prefiere darle la espalda.
El horizonte parece más lejano cuando el sol se pone. Las estrellas se burlan de él. La brisa le hace daño. Pero el hombre está solo y no siente. No entiende. Aún recuerda que hace poco había un rastro de pies en la arena. Eso le hace sospechar que en su cuerpo hay rastros que se han borrado. Mientras recuerde y sospeche su soledad será más terrible. Cae la noche y el hombre está solo, frente al mar. Mañana, cuando vuelva el sol y el hombre olvide, la historia empezará de nuevo.
miércoles, junio 29, 2016
Haunting love
—Para Milena, como siempre.
Todo hombre está hecho de barro y de daimon, y no hay mujer que pueda nutrir a ambos.
Su pensamiento, la verdadera belleza de la carne, que sin eso sería tan sólo carne muerta.
Nunca conocemos a los seres humanos y sus sufrimientos lo bastante como para tener siempre a punto la respuesta adecuada.
—Lawrence Durrell
Lawrence Durrell lo persigue como poesía pura y consuelo y contradicción. En un ensayo. En una muerte. Y ahora en la conversación más triste y más linda que haya tenido jamás. Como tango de Gardel, errante en la sombra te busca y te nombra.
Él confiesa como protagonista de un tango en 1934. Ella responde lo que dice porque es verdad, porque es lo que cualquier persona cuerda diría ante una confesión tan descabellada e idiota. Cada segundo de cada minuto de cada hora de cada día, dijo él. Y ella respondió lo que él imaginó con temor. Vaticinio cumplido, terror superado. Como volver a Alejandría, encontrarse a Justine y a Clea, morir de nostalgia y de rabia por lo que sólo existió como imaginación. No me siento real, dijo, porque yo ya soy otra.
La respuesta de ella es natural. Todo el mundo sabe que la vida se disuelve a veces en nostalgia, en ese ejercicio estéril de extrañar una halagadora falsificación de la memoria. La gente ama o extraña lo que cree haber vivido y no la realidad, todos detestamos la fugaz certeza de la historia. Lo vivido se disuelve en ese ejercicio de recuerdo y negación. Extrañamos lo que no fue, lo que deseamos en silencio que haya sido. La memoria es inconstante y no permanece indiferente a los cambios del tiempo y de la perspectiva
El amor es un error, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestro saber. Los hombres persiguen siempre a Justine, ese espejo donde vuelcan sus deseos y sus ambiciones de ser mejor de lo que son, para darle sentido al mundo por la supresión del yo. Y así se entregan también en retrospectiva al juego del espejo. Decía el doctor angélico que el deseo es el principio de la desgracia. Y él se está haciendo desgraciado porque presta voz a su insensata aspiración.
Para ella es tan claro, él parte de la ficción de la identidad. Cada uno de nosotros es único. Pero no entiende que somos incapaces de conocer, aceptar o desear a otro ser humano desde la ignorancia a que nos condena la realidad. Esto dice Durrell: tú no conoces a quien amas. La ignorancia permite que el amor exista. Y si pasa el tiempo sin que el amor muera, no será precisamente el mismo, porque los amantes han cambiado. Es por eso que lo que él confiesa carece de sentido, porque después de tantos años, la mujer que escucha sus palabras ya no tiene nada en común con la que hace tantos años se fue de vuelta al cono sur. Quizá sólo llevan el mismo nombre y acaso permanece la tierna paciencia con que ella escucha sus palabras.
Luego responde: No soy yo a quien están dirigidas tus palabras, sino a alguien que yo fui, que ya no soy, que tú conservaste en el corazón como en un museo pero que no es esta mujer de carne y vida a la que le hablas.
Le viene a la mente la paradoja del barco de Aquiles. Aquiles tiene un barco y mientras lo repara, va cambiando pieza a pieza hasta que no queda nada del barco que tenía. Un vecino recoge las piezas descartadas por Aquiles y construye otra vez el barco que Aquiles sustituyó pedazo a pedazo. ¿Cuál es entonces el barco de Aquiles?
Lo que dijo ella es igual de complicado. ¿Por qué yo, si ya soy otra? El tiempo se ha encargado de transformarla, es verdad. Ella, la que estuvo frente a él planteando esta paradoja es el barco nuevo. Acaso esa a la que él dice no haber dejado de amar un solo segundo de estos diez años, es sólo la reconstrucción nostálgica, idealizada y falsa que hizo a fuerza de memoria y lágrimas, la que armó con la nostalgia como herramienta a partir de todo lo que ella fue descartando con el tiempo. Todo lo que ya no es.
El amor se reduce así a un fantasma. Algo como la presencia y la neblina que habitan una casa embrujada. Love as haunting. Ella tiene razón al verlo así, pero se equivoca. Esta es la definición de una paradoja. El embrujo es la permanencia absurda de lo que no está sometido al tiempo, manifestándose en lo que es devorado por el tiempo. Ella debe saberlo, pues le gustan las cosas ocultas, la magia, los embrujos. Él, en cambio, sabe poco de magia, pero tiene ciencia y, sobre todo, tiene al barco de Aquiles.
Haunting, dice el diccionario, es la dificultad para ignorar u olvidar algo vivido, algo evocativo. Apenas parte del anglicismo, lo ve como de mal gusto. Pero ninguna equivalencia en otro idioma da en el calvo. En español decimos obsesionar, encantar, perseguir. No está atado a la magia, la paradoja y el terror como la palabra en inglés. En la lengua de Pessoa, en cambio, se habla de mal-assombrar, freqüentar y perseguir. Sospecha que sólo haunt tiene esa maravilla de referirse al mismo tiempo a la memoria, la magia y la maldición. Acaso fue una palabra que le vino a la cabeza a Einstein cuando se exilió, después o antes de haber hallado o inventado esa fantasmagórica acción a distancia. Quantum entanglement, dicen en inglés. Pero aquí el español es más poético: romance cuántico.
Es una paradoja de la ciencia, con la que acaso pueda desarticular la que ella le propuso hasta que desaparezca: yo soy otra. Apelar a la física cuántica quizá sea una salida desesperada, pero viene de la mano con Aquiles, su barco y ella misma como otra. El romance cuántico es uno de esos casos en que el alma imita a la ciencia o en que la ciencia se construye con el lenguaje de los sueños. La spukhafte Fernwirkung es tan evocativa porque carece de sentido. Es un haunting científico: una partícula obsesionada que no olvida a otra, es la dificultad invencible que le permite vivir como presente lo que ya es ausencia. Es un fantasma.
Los dos barcos son el barco de Aquiles porque de manera fantasmagórica y a distancia, Aquiles habita los fragmentos reconstruidos de su viejo bote y de la misma forma misteriosa, mal-assombra el nuevo y lo hace suyo. Invertir la pregunta es más poético y dichoso, sumerge en la incertidumbre: ¿A cuál de todas las encarnaciones de Aquiles, a cual de todos los estados que asume a lo largo de la vida, pertenecen esos barcos?
La identidad de Aquiles, como la de ella, no es una ficción, es una paradoja. La identidad es el fantasma, es el embrujo que une e identifica los estados que asume una persona en todos sus desplazamientos por las dimensiones físicas. Es verdad que el cuerpo, como el barco de Aquiles, renueva todas sus células periódicamente y es otro cuerpo cada año. Pero no deja de ser el propio cuerpo. El corazón y el pensamiento pueden hacer lo mismo con las ideas y los afectos, pero el fantasma los une y los transforma en algo cuya suma es más que la superposición de todos sus estados. El cuerpo, el corazón, el alma, son la casa embrujada que habita el fantasma que soy yo. La suma de quien fui y soy o seré no es aritmética ni contable. Hay algo, como el fantasma en la máquina, que se encarga de usar cada estado, cada tiempo, cada pensamiento, para construir un todo superior al minucioso registro histórico de las transformaciones vividas. La identidad es el fantasma, es aquello que embruja, lo que está fuera del tiempo.
Un sistema con romance cuántico no puede definirse como
el producto o la suma de los estados asumidos por las partículas que lo
constituyen. Esto significa que no son objetos individuales, son todo. Yo soy otra, dijo ella, y tiene razón. Él debió responder: «amor, tú no eres tú, la de ahora o la de antes, eres más que la suma de todas las que has sido o serás».
«Si tuviera por otro rato tu tierna paciencia, y quisieras escuchar mi explicación, haría eco de la paradoja y de la física: el fantasma que me habita no dejó nunca de amar al fantasma que te habita. Porque ellos no experimentan el tiempo, ni el cambio, ni la distancia. Son fantasmas. El amor carecería de sentido si expulsamos de él la paradoja: no es amor verdadero el que se agota con el tiempo o el cambio. No es amor el que huye cuando la enfermedad acosa al cuerpo amado. Amor es la promesa absurda de desear aquello que es más que la suma de los estados que asumen tu cuerpo, tus ideas o tu alma a lo largo de la vida. Amor es fantasma sin tiempo y sin materia. El amor se dirige a lo que permanece porque no está sometido al tiempo, manifestándose sobre aquello que devora el tiempo. Amo ese fantasma que construye lo que permanece a partir de lo que se transforma».
«Verás, tu fantasma me habitó una vez, me tocó, me hizo suyo por un instante. Como Aquiles y su barco. Anulemos al tiempo. Da lo mismo si cada tantos días las células de Aquiles son reemplazadas por otras nuevas, si la muerte habita al cuerpo y el olvido al corazón. Lo mismo da si se construye un nuevo barco con piezas viejas o nuevas. Aquiles lo habita, lo habitó, lo habitará; eso no puede ignorarse. He haunts the boat, and therefore, the boat is his. Y como decía Zambrano, no llamo mío a lo que me pertenece, sino a aquello a lo que yo pertenezco».
«Tu fantasma me habita y sólo hay lugar para un fantasma en cada corazón. Esto no significa que no haya querido o no pueda querer a alguien más. O que aquello no sea amor. Pero no es lo mismo. Aunque un vecino reconstruya el barco y diga: este es mi barco, siempre será el barco de Aquiles. No hay otra forma de pensarlo. Esa es la paradoja y el milagro».
Que él lo hubiese dicho o expuesto así no tendría sentido porque en los milagros se cree, no se los explica. El romance cuántico sigue siendo una bella y misteriosa teoría en la que creemos. Como lo fue en su momento la gravedad antes de Einstein y el espacio curvo. Una fuerza simultánea que desafiaba las leyes de la física. Ahora sabemos que el espacio cede y se deforma bajo el peso de la materia.
Ojalá ella pueda creer alguna vez que así también el tiempo se tuerce y deja de fluir doblegado por romance cuántico. «El fantasma que me habita», piensa él, «charla en medio del silencio con el eco que ese fantasma tuyo le dejó por compañía. No sé si tengas razón, no sé si el eco, ese mal-assombro es la coincidencia cruel entre el destino y el caos. Pero ya me doy duenta de que así será siempre».
Interpretará mi silencio según sus propias necesidades y deseos, y vendrá o no vendrá; ella es quien debe decidirlo. ¿Acaso no depende todo de nuestra manera de interpretar el silencio que nos rodea?
—Lawrence Durrell.
lunes, mayo 30, 2016
Sueño, ruina y descalabro
En el panteón griego, hay una Diosa poco conocida que se encarga de poner a los iluminados en su sitio. Separa a los hombres de los dioses, y lo hace a patadas y con lujo de violencia. Porque a veces una aspiración nos eleva hacia el cielo, que no es nuestro sitio. Nos acerca indebidamente a lo divino. Así con Aquiles, Héctor y Eneas. Así con Hamlet, Oliveira y Dante. Por un instante ocupan el lugar de lo divino; pero a punto de tocar el cielo, caen como Ícaro, bajo el peso del engaño. Es que no son dioses, sino hombres. Atë los devuelve a su sitio de un celestial pisotón en la cabeza. También la torre de Babel, Pedro al sacar la espada y sobre todo, cada uno de nosotros cuando dice: lo prometo, lo juro, será bueno, seré mejor, te amaré por siempre.
Hija de Zeus, Atë representa esa capacidad humana para joderse la vida solo. Se jode el que hace promesas idiotas porque tiene la ilusión de que es mejor de lo que es —o la aspiración de serlo— y confía en sus fuerzas más allá de lo sensato. Casi siempre es algo moral: la idea de ser bueno, de merecer el cielo, el amor o la salvación. Pero también puede ser un cuarentón que se siente capaz de correr el maratón y muere de un infarto fulminante. A esa suposición basada en la fe y el engaño, los griegos le llamaban hibris.
Ατη es sinónimo de la ruina que es consecuencia de la insensatez o del engaño. Algunos —como Hesiodo— opinan que su madre es Eris, la de la manzana dorada. Parece que en la discordia se mezclan el autoengaño y la autodestrucción. Así, Atë engaña a su padre Zeus y le arranca la promesa de que, en caso de tener un hijo mortal, cambiará su destino para hacerlo un gran gobernante. Y Hera, celosa como siempre, aprovecha esta promesa para hacer de Euristeo un rey y de Hércules el homicida de todo cuanto amó.
Hércules es víctima de Atë. También Euristeo. Porque la diosa personifica la acción irreflexiva, confiada, nacida del sentimiento de que algo merecemos en el mundo, y las desgraciadas consecuencias que le siguen. Atë es el vínculo entre el hibris y la ruina, la muerte o la desgracia. Ella se nutre de la ceguera de los hombres, que rechazan o se niegan a ver sus límites y aspiran a lo absoluto, al cielo, la divinidad o lo eterno. Así ofenden los hombres a los dioses: por igualados. El hibris ofende a los dioses, y por eso lo castigan con la desgracia. Atë es la mensajera o la artífice de esta ruina. Juramos amor eterno cuando sólo a los dioses les pertenece la eternidad. En ello somos impíos, como Zeus cuando desgració a sus hijos porque se pensó capaz de ocultar sus infidelidades a Hera.
Es este elemento, el de la promesa, el que me parece maravilloso. No se trata del engaño, sino de empeñar el honor o la vida por una promesa fruto de un error de juicio. No es precisamente un autoengaño, porque uno cree, con fe verdadera que puede, que es verdad. ¿Cuántas veces juramos que somos incapaces de algo, que no lo haremos nunca? ¿O que el día que acepte esto o haga aquello otro me mato? Uno cree, con fe verdadera, que será el primero, el único capaz de cambiar sus estrellas, de encontrar la llave de la eternidad, de salvar a los que ama. Como Alcione y Orfeo. Todo juramento universal y abstracto es su castigo, porque viene del hibris.
Hibris es un sentimiento de desmesura. Transgredir los límites naturales o divinos. Prometer o proponerse imposibles. Orfeo es un buen ejemplo de la influencia del hibris y el castigo de Atë. Tiene que ver con el orgullo y la excesiva autoconfianza pues sólo quien se siente sobrehumano intenta superar los límites, promete idioteces y se desgracia en el intento de cumplir su promesa absurda. Como Ícaro. No es ambición soberbia como la de Lucifer, sino una representación equivocada de sí y del mundo. Todos hemos estado ahí, jurando con la certeza de cumplir sólo para ser testigos del modo en que el mundo demuestra que si no mentimos, por lo menos fimos incapaces.
Pero sin hibris, nada grandioso se intentaría. La aspiración de lo sobrehumano es lo que nos lleva más lejos, como decía Nietzsche. Al mismo tiempo, sin Atë y su castigo, estaríamos rodeados de locos suicidas que se hacen matar a la menor provocación. De lo que se trata es de estar preparado, creo. Cuando juramos la vida entera a una causa o a una pasión, es preciso ser consciente de que alguna vez enfrentaremos a la diosa Atë. De Marx a Stalin. De Cristo a los curas pederastas. De Alfonso Reyes a Octavio Paz. Del amor a primera vista hasta el divorcio encarnizado. Todo ideal se volverá contra sí mismo, será el motivo de su perversión y su desgracia. Toda promesa ha de romperse cuando es insensata o excesiva. Atë nos regresa siempre a nuestra circunstancia. El mundo no está aquí para ser mejorado, ni nosotros para lograrlo. Acaso por eso son pocos los que se levantan por encima de sí y de los otros. Son pocos los que usan al resto de escalera. Porque siempre acaban mal y en anatema. Acaso sea precio justo por ese instante de ascensión, de brillo, de liderazgo.
Como el general aquél que se puso a tocar la flauta al ver entrar en su ciudad inerme al ejército enemigo, como si nada tuviese que temer. El ejército se acobardó ante semejante muestra de gallardía y soberbia, porque sólo quien está seguro de la victoria puede actuar así. El ejército abandonó la ciudad aunque su única defensa era el solitario general con su flauta. Por un instante su hibris salvó el día, cambió la historia. Hasta que alguien les fue con el chisme y Atë se cobró la deuda. Ciudad arrasada, general muerto, todo en su sitio. Así Leonidas y sus 300 frente a Xerxes y Ephialtes. El todopoderoso Marv. Yo mismo y tú lector, cuántas veces.
Atë camina pisando las cabezas de aquellos que se elevan. Así salda todas las cuentas. Regresa los límites a su sitio. Hace pagar caro el momento de la gloria. Acaso vale la pena… creer que somos fieles, que somos felices, que la vida no termina, que el amor es verdadero, que los amigos no traicionan, el vino no emborracha y el cigarro no mata. Creer en siete cosas impensables al mismo tiempo y volar, por un instante, volar libres de la humanidad que nos aprisiona. Sin grilletes, convencidos de que por una vez, por esta vez, para siempre, le daremos vuelta a las probabilidades y seremos el milagro. Ganaremos en las cartas, hallaremos la cura del cáncer y de todo. Todo. Hasta que la diosa nos devuelva a la tierra descalabrados, locos, porque sus pies son de piedra y camina sobre nuestras frágiles y estúpidas cabezas. Desvanecidos, nos queda el recuerdo feliz de cuando estuvimos convencidos de que no habría un precio que pagar por cada instante de dicha. Pero el precio es inevitable como lo es la ruina. Porque aspirar a la dicha es aspirar a la desgracia. Todo pasa por algo: porque incrementa nuestra miseria. Atë es la causa y el efecto.
Etiquetas:
Anacronismos,
Erudición,
Filosofía,
Pedanterías,
Teología
jueves, abril 28, 2016
Estaciones 2015
A veces me gusta pensar en el tiempo que pasa uno habitando un libro como metáfora o correlato de las estaciones ferroviarias que se suceden al hacer un viaje. Estancias que se pierden apenas vuelve uno al movimiento y a la búsqueda del camino. Muchas de ellas se olvidan. Otras, en cambio, se quedan en la memoria, como Amberes o Linz. Así son los buenos libros, sitios a donde no siempre se llega con intención, donde no es posible quedarse de una buena vez y para siempre. Y sin embargo, son espacios que no se olvidan y que se dejan atrás con el deseo o el firme propósito de volver, con la nostalgia de haber podido pasar más tiempo ahí.
Los libros o estaciones memorables de 2015 están a continuación:
1. Casillas, Martín. Las batallas del general. Planeta de Agostini. Es la primera novela histórica mexicana que me atrevo a recomendar. La novela es en partes iguales un relato histórico, un canto lírico de amor sin juventud y algo así como la reflexión sobre la pertinencia de hacer novela histórica. Es memorable porque en el largo camino que he emprendido obligándome a leer autores mexicanos, es la primera que me ha entusiasmado.
2. Diederot, Denis. Jacques, el fatalista. Alfaguara. Cuando la buscaba para leerla, me pareció raro que no existiera una edición actual de esta novela en México. Ahora, después de leída y disfrutada, me parece insultante, doloroso, inhumano. La historia de Jacques y su amo requiere sin duda un granito de sal y algo de buen humor. ¿Será que no se edita en estas tierras porque no hay criterio, ni humor, ni nada?
3. Foer, Jonathan Safran. Extremely Loud and Incredibly Close.Marineer Books. Me acerqué a la novela con escepticismo; puesto que está escrita en torno al 9/11, supongo que se entiende la desconfianza. Y sin embargo, encontré un relato maravilloso sobre algo más que la tragedia específica o el heroísmo idiota del nacionalismo creído. Se acerca en cambio a esa necesidad que tenemos todos de buscarle un sentido a lo que no lo tiene. De encontrar razones, culpables, futuros. Un relato poco común sobre la necesidad de creer.
5. Kazantzakis, Nikos. La última tentación. Cátedra. Esta novela duele. En todo sentido, duele. Judas duele. Cristo duele. Satán duele. Magdalena duele más. Los personajes de Kazantzakis se independizan del mito, alcanzan dimensiones más modestas y, en consecuencia, maravillosas en sus defectos demasiado humanos.
6. King, Stephen. The Talisman. Pocket Books. Navegaba sobre el báltico cuando terminé de leer esta historia emocionante sobre de un niño que busca salvar la vida de mamá, quien parece tener cáncer: "Yes. That was another truth his heart knew: the truth of her
accelerating weight-loss, the truth of the brown shadows under her eyes.
All through her, but please God, hey, God, please, man, she’s my
mother—". Eso dice. Eso basta para justificar la lectura entera.
7. Marías, Javier. Así empieza lo malo. Alfaguara. La más reciente novela de Javier Marías es, lo mismo que casi todas sus narraciones, una obra maestra. Un juego de suspenso, de seducción y sobre todo, de pensamientos en torno al amor, el perdón y el daño que no puede repararse, ni superarse, ni olvidarse. Sólo se sobrevive. Así empieza lo malo, y lo peor queda atrás...
8. McCarthy, Cormac. The Road. Vintage. Historia de supervivencia en el apocalipsis y profunda reflexión sobre la moralidad y la justificación de los actos humanos. Historia de amor paternal y desesperación materna. Live to carry the fire.
9. Murkherjee, Siddharta. Te Emperor of all Maladies. Scribner/Alfaguara. La biografía del cáncer nos habla de esa otredad en el propio cuerpo que es la muerte prometida, inevitable. Ya lo dijo Sabines: "El Señor Cáncer, El Señor Pendejo, / es sólo un instrumento en las manos oscuras /de los dulces personajes que hacen la vida".
10. Proust, Marcel. Por el camino de Swann. Alianza. Todo el mundo habla de las madeleine. A mí me parece que está sobrevaluado. Que hablen de Swann volviéndose loco de celos frente a la luz en la ventana equivocada. Que hablen del beso de mamá. Me cago en las madeleine.
11. Pullman, Phillip. His Dark Materials. Yearling. Quizá hago mal en agrupar las tres maravillosas novelas de Pullman en un sólo título, pero es precisamente porque sólo puede comprenderse su grandiosidad luego de leerlas todas, una tras otra. La mezcla perfecta de ciencia y fantasía, de reflexión sobre las fronteras entre la fe y el fanatismo, de novela juvenil. Es una cosa bella. Hasta le aplaudo que usara a Milton para nombrar a la trilogía, compuesta por las novelas: The Golden Compass, The Amber Spyglass, y The Subtle Knife.
12. Sacheri, Eduardo. El secreto de sus ojos.
Alfaguara. Una tragedia en el sentido más clásico del término. Todo el mundo sufre, todo el mundo llora. Y sin embargo, ahí está la belleza, en la reflexión misma que hace la novela sobre su posibilidad. Sobre el sentido de la escritura. Sobre el deseo de preservar la historia o la memoria que son dos formas otras de decir dolor.
13. Schopenhauer, Arthur. On the fourfold root of the principle of sufficient reason. Prometheus Books. Esquemático, revelador, claro, contundente. Así es como se hace filosofía. Ya dije.
14. Young, William P. La cabaña. Diana. Chocará que alguien como yo recuerde con gusto un libro como este, dedicado por entero a explorar la relación entre el hombre y Dios. Pero es un libro humilde, sin pretensiones de prédica o justificación, sin ortodoxia. Cuenta su versión, su fe y su consuelo. Y lo hace de una forma hermosa partiendo de una desgracia que es lugar común pero no por eso deja de suceder todos los días. Me gusta porque es un relato limpio y dice con honestidad lo que quiere decir.
Etiquetas:
Erudición,
Estaciones,
Libros,
Literatura,
Pedanterías,
Reseñas
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)